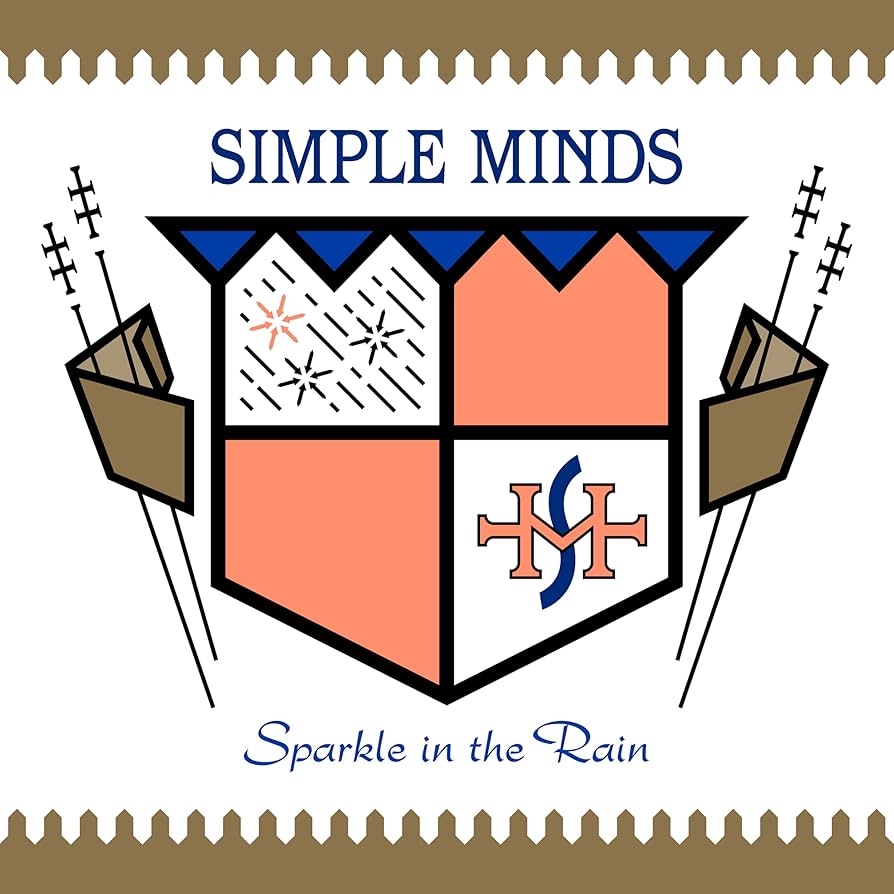Aleksandar Hemon: «El libro de mis vidas»
por Mercedes Martín
Duomo Ediciones, 2013. 232 págs
 Aleksandar Hemon vivió en Sarajevo hasta que estalló la guerra. Una beca de Estados Unidos lo salvó de presenciar cómo destruían su ciudad, la huída de sus padres y la muerte de sus vecinos, pero lo verá todo por la tele. Esta realidad cruel provoca en él un sentimiento de culpa y una impotencia que durará varios años, durante los cuales se dedicará a vagar por la ciudad sin aprender el nuevo idioma. Cuando recupera el lenguaje, Hemon escribe historias que giran en torno a la familia, la identidad, la xenofobia y la guerra. Las historias de este libro son reales, aunque por supuesto no pueden ser más que interpretaciones de la propia vida, recreaciones de emociones, vivencias y recuerdos que, al final, son el sustrato mismo de la literatura.
Aleksandar Hemon vivió en Sarajevo hasta que estalló la guerra. Una beca de Estados Unidos lo salvó de presenciar cómo destruían su ciudad, la huída de sus padres y la muerte de sus vecinos, pero lo verá todo por la tele. Esta realidad cruel provoca en él un sentimiento de culpa y una impotencia que durará varios años, durante los cuales se dedicará a vagar por la ciudad sin aprender el nuevo idioma. Cuando recupera el lenguaje, Hemon escribe historias que giran en torno a la familia, la identidad, la xenofobia y la guerra. Las historias de este libro son reales, aunque por supuesto no pueden ser más que interpretaciones de la propia vida, recreaciones de emociones, vivencias y recuerdos que, al final, son el sustrato mismo de la literatura.
Volver literatura lo que uno ha vivido y se escapa por la materia misma del tiempo es una manera de tratar de imaginar –comprender– lo inimaginable, dice Hemon en una de sus historias verídicas. Por el contrario, volver real la literatura es hacer lo que no puede hacerse, dice en otra historia. En esta historia narra cómo el psiquiatra y poeta Radovan Karadzic y el profesor de literatura Nikola Koljevic se creen héroes épicos de un poema serbio y conducen a su pueblo al genocidio. He aquí dos caras de la misma moneda: la literatura para crear y destruir.
 Hace poco se publicó La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine. “Existen saberes que son fines por sí mismos y que —precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial— pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad. En este contexto, considero útil todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores”, dice Ordine en el preámbulo, con toda la buena intención. Pero cuando leemos relatos como los de Hemon, tendemos a admitir que se trata de una falacia y que está en el ánimo de las personas hacer del arte un fin en sí mismo o no; convertirlo en una manera de enseñar el odio y difundir el exterminio o dejarlo ser arte. Las historias que narra Hemon sobre la emigración, la literatura y la guerra tienen este valor de reunir lo paradójico del arte en una sola píldora que tienes que tragarte cerrando los ojos.
Hace poco se publicó La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine. “Existen saberes que son fines por sí mismos y que —precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial— pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad. En este contexto, considero útil todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores”, dice Ordine en el preámbulo, con toda la buena intención. Pero cuando leemos relatos como los de Hemon, tendemos a admitir que se trata de una falacia y que está en el ánimo de las personas hacer del arte un fin en sí mismo o no; convertirlo en una manera de enseñar el odio y difundir el exterminio o dejarlo ser arte. Las historias que narra Hemon sobre la emigración, la literatura y la guerra tienen este valor de reunir lo paradójico del arte en una sola píldora que tienes que tragarte cerrando los ojos.
Hemon estaba en Chicago “cuando se desencadenó el ataque serbio a Bosnia y el sitio de Sarajevo”. Decidió no volver. A partir de ahí se dedicó a buscar su sitio en la vida que había dejado atrás y en la que vendría. En la que había dejado porque, desde la nueva perspectiva, todo lo familiar se desvanecía en el aire, y no solo por la lejanía, también por las bombas, que físicamente iban borrando la única prueba de sus recuerdos: su ciudad natal, sus vecinos y amigos, su familia. Por tanto, había una necesidad imperiosa de retenerlo todo en la memoria y qué mejor manera que contarlo.
Además, debía hacerse un sitio en la vida que vendría porque aún no había nada en su nueva ciudad que lo hiciera sentir como en casa y el fracaso era intolerable. La perspectiva vertiginosa de un futuro incierto es insoportable sin una buena dosis de amor, por tanto, como en el caso de su pasado, Hemon usará esta herramienta básica: el lenguaje, para construirse un futuro habitable que ineludiblemente empieza por explicar y explicarse de dónde viene uno y adónde va.
En su nueva ciudad, establecerá lazos con otros inmigrantes desubicados a través del fútbol y el ajedrez y lo contará todo con humor y compasión. En el tablero (o en el campo de fútbol) de Chicago podemos imaginarnos a Hemon y a los otros: pequeños, azotados por el viento y la lluvia, moviendo tenazmente las fichas trascendentales y diminutas de sus propias vidas.