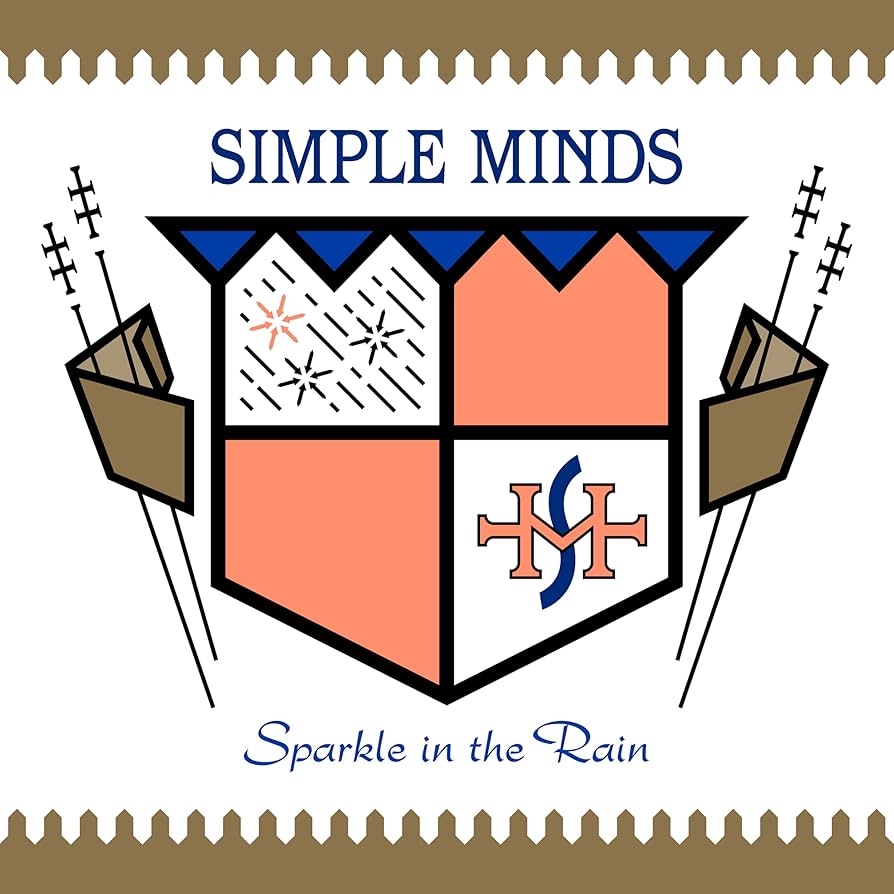Robert Musil: El hombre sin atributos
por Mercedes Martín
Seix Barral, Barcelona 2010, pp. 1568
 Cuando no se tiene moral, uno puede defender cualquier cosa. Uno puede llamar intervención a una invasión, misión humanitaria a una guerra, recursos humanos a las personas empleadas, etc. Eso le pasa al hombre sin atributos. El lector encontrará un discurso que se recrea en las cosas más peregrinas, más injustas y más horribles. Pues bien. Todo esto que es propio del siglo XX se gestó en los tiempos en que Musil escribía e incluso antes, en los tiempos de Nietzsche. Si Musil habla por Ulrich, su personaje más famoso, podemos sospechar que era un hombre que no estaba muy seguro de qué era lo mejor, qué hacer con su vida o qué sentir, ya que era hijo del relativismo de principios del siglo XX. El hombre sin atributos comenzó a escribirse tras la I Guerra Mundial, en la que Robert Musil participó. Los soldados llevaban en sus bolsillos notas que describían el sinsentido de los campos, no de flores, sino de muertos sobre los que caían más muertos; estas notas han pasado a la historia en la obra de Marc Ferro: La Gran Guerra 1914-1918. En su tiempo, el ser humano empezaba a darse cuenta de que la inteligencia y el progreso no eran garantía moral, que podían usarse para hacer las peores cosas, para ver al otro como un obstáculo que aplastar, para odiar, para vencer, para acumular riquezas que no se pueden devolver al planeta. Para hacer del mundo un lugar inhóspito. No podemos más que leer El hombre sin atributos, tantas páginas sin hilo argumental, como una metáfora del camino que ha perdido el ser humano. Ya no sabemos adónde vamos porque no sabemos adónde debemos ir. La supuesta libertad que se saca de ello es la vida sin propósito del protagonista.
Cuando no se tiene moral, uno puede defender cualquier cosa. Uno puede llamar intervención a una invasión, misión humanitaria a una guerra, recursos humanos a las personas empleadas, etc. Eso le pasa al hombre sin atributos. El lector encontrará un discurso que se recrea en las cosas más peregrinas, más injustas y más horribles. Pues bien. Todo esto que es propio del siglo XX se gestó en los tiempos en que Musil escribía e incluso antes, en los tiempos de Nietzsche. Si Musil habla por Ulrich, su personaje más famoso, podemos sospechar que era un hombre que no estaba muy seguro de qué era lo mejor, qué hacer con su vida o qué sentir, ya que era hijo del relativismo de principios del siglo XX. El hombre sin atributos comenzó a escribirse tras la I Guerra Mundial, en la que Robert Musil participó. Los soldados llevaban en sus bolsillos notas que describían el sinsentido de los campos, no de flores, sino de muertos sobre los que caían más muertos; estas notas han pasado a la historia en la obra de Marc Ferro: La Gran Guerra 1914-1918. En su tiempo, el ser humano empezaba a darse cuenta de que la inteligencia y el progreso no eran garantía moral, que podían usarse para hacer las peores cosas, para ver al otro como un obstáculo que aplastar, para odiar, para vencer, para acumular riquezas que no se pueden devolver al planeta. Para hacer del mundo un lugar inhóspito. No podemos más que leer El hombre sin atributos, tantas páginas sin hilo argumental, como una metáfora del camino que ha perdido el ser humano. Ya no sabemos adónde vamos porque no sabemos adónde debemos ir. La supuesta libertad que se saca de ello es la vida sin propósito del protagonista.
 Si bien la sociedad de El hombre sin atributos es una semejante a la de hoy, que premia la tecnología antes que la sabiduría, la especialización antes que la filosofía, el liderazgo antes que la solidaridad… (Como si la única meta válida fuese acumular dinero y poder). Después de tantos años, lo que nosotros podemos sacar en claro de este hombre libre de las presiones sociales es que puede ser tanto un psicópata como un santo. Sólo la moral lo podrá guiar, no la inteligencia. El relativismo e, incluso, el nihilismo del siglo XX no son compañeros fáciles, no son provisiones recomendables para el camino y hoy ya nos cansan.
Si bien la sociedad de El hombre sin atributos es una semejante a la de hoy, que premia la tecnología antes que la sabiduría, la especialización antes que la filosofía, el liderazgo antes que la solidaridad… (Como si la única meta válida fuese acumular dinero y poder). Después de tantos años, lo que nosotros podemos sacar en claro de este hombre libre de las presiones sociales es que puede ser tanto un psicópata como un santo. Sólo la moral lo podrá guiar, no la inteligencia. El relativismo e, incluso, el nihilismo del siglo XX no son compañeros fáciles, no son provisiones recomendables para el camino y hoy ya nos cansan.
 Robert Musil se sirve de sus conocimientos en matemática, ingeniería, psicología… para que miremos a través de ellos y veamos lo frío que es el mundo sin espíritu, sin alma, sin pasión y sin bondad. La pasión romántica que acaba de quedar desfasada, aún aparece, aunque fuera de lugar, representada por algunos personajes desubicados, rotos, como Walter, cuyo romanticismo lo hace parecer un niño, y que sirve de contraste al protagonista, hombre de su tiempo. Es Ulrich, que, por el contrario, es un hombre perfectamente consecuente con la época: no puede ser ya romántico porque le falta idealismo, no puede ser burócrata o tecnócrata porque se aburre, no puede ser humano porque no sabe cómo. Ulrich es de la casta de Meursault, El extranjero de Camus, y de la sociedad que juzga a Josef K en El proceso de Kafka, también semejante a Leopold Bloom o Stephen Dedalus del Ulises de Joyce. Todos ellos individuos extraños, sin razones para actuar, para ser acusados o para vivir. Seres aburridos, apáticos, de una manera anómala superiores, porque están por encima de los sentimientos. Es escalofriante constatar que las mejores novelas del siglo XX reflejan una incapacidad para la solidaridad, una parálisis para el amor. ¿Somos aún la sociedad de Ulrich?
Robert Musil se sirve de sus conocimientos en matemática, ingeniería, psicología… para que miremos a través de ellos y veamos lo frío que es el mundo sin espíritu, sin alma, sin pasión y sin bondad. La pasión romántica que acaba de quedar desfasada, aún aparece, aunque fuera de lugar, representada por algunos personajes desubicados, rotos, como Walter, cuyo romanticismo lo hace parecer un niño, y que sirve de contraste al protagonista, hombre de su tiempo. Es Ulrich, que, por el contrario, es un hombre perfectamente consecuente con la época: no puede ser ya romántico porque le falta idealismo, no puede ser burócrata o tecnócrata porque se aburre, no puede ser humano porque no sabe cómo. Ulrich es de la casta de Meursault, El extranjero de Camus, y de la sociedad que juzga a Josef K en El proceso de Kafka, también semejante a Leopold Bloom o Stephen Dedalus del Ulises de Joyce. Todos ellos individuos extraños, sin razones para actuar, para ser acusados o para vivir. Seres aburridos, apáticos, de una manera anómala superiores, porque están por encima de los sentimientos. Es escalofriante constatar que las mejores novelas del siglo XX reflejan una incapacidad para la solidaridad, una parálisis para el amor. ¿Somos aún la sociedad de Ulrich?