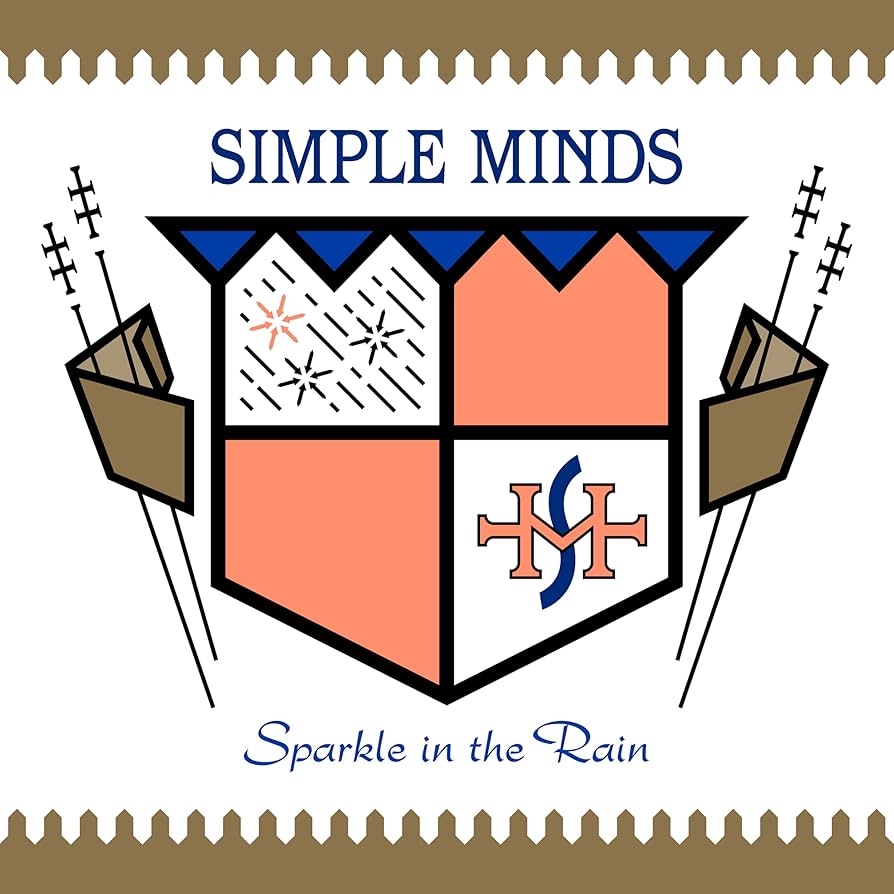Marianne Apostolides: «Nadar»
por Mercedes Martín
(Editorial Periférica, 2024. 128 págs)
Recuerdo al menos dos historias que se sirven del acto de nadar para hacer avanzar (y retroceder) el relato. La primera es un cuento de John Cheever y se titula El nadador. Neddy Merrill, un hombre de éxito, que vive en un barrio de mansiones, piscinas, clases de tenis y conversaciones animadas, decide ir nadando a su casa desde la casa de unos amigos. Lo hará cruzando cada piscina que se encuentre en el camino, todas ellas propiedad de gente rica a la que conoce. Necesitará medio día para hacerlo, pero es un reto lo suficientemente absurdo y disparatado como para que le proporcione la alegría de hacerlo porque sí, porque es él, Neddy Merrill, un hombre al que nada se le resiste y al que todos saludan al pasar.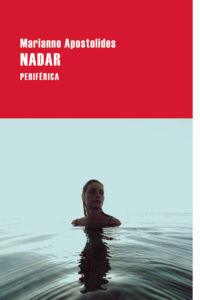 Pero poco a poco descubrimos que Neddy lo ha perdido todo: familia, casa, dinero y amigos, y que, por tanto, ya no podemos considerarlo un ganador en bañador, atractivo y carismático, sino un perdedor, desnudo y sin techo, un vagabundo que ha perdido el juicio. La gran enseñanza de este cuento es que la diferencia entre un rico excéntrico y un loco es el dinero que tiene, y la otra enseñanza, no menos interesante, es que nadar es una buena metáfora del relato, y no solo caminar, navegar o viajar. Concretamente nadar a crol. Una metáfora que incluye esfuerzo físico, capacidad para acompasar la respiración y las brazadas, para no ahogarse, moverse en un medio que no es propiamente el de nuestra especie.
Pero poco a poco descubrimos que Neddy lo ha perdido todo: familia, casa, dinero y amigos, y que, por tanto, ya no podemos considerarlo un ganador en bañador, atractivo y carismático, sino un perdedor, desnudo y sin techo, un vagabundo que ha perdido el juicio. La gran enseñanza de este cuento es que la diferencia entre un rico excéntrico y un loco es el dinero que tiene, y la otra enseñanza, no menos interesante, es que nadar es una buena metáfora del relato, y no solo caminar, navegar o viajar. Concretamente nadar a crol. Una metáfora que incluye esfuerzo físico, capacidad para acompasar la respiración y las brazadas, para no ahogarse, moverse en un medio que no es propiamente el de nuestra especie.
Pero Merrill nada en una piscina y el movimiento propio dentro de una piscina es ir y venir, lo que, a primera vista, sugiere que nos quedaremos ahí dando vueltas, como quien está atrapado en un sueño o, mejor, en una pesadilla, algo de lo que desearíamos salir. Nadar en una piscina es como obsesionarse con una idea o tratar de escapar de recuerdos traumáticos. En el caso del desgraciado Neddy, intentar evadirse sin éxito, mantener la esperanza hasta que se acaben las fuerzas. Una figura patética, parecida a la de Sísifo.
La segunda historia que utiliza la metáfora de nadar en lugar de caminar o viajar, para hacer avanzar (sin avanzar) el relato, es el protagonista anónimo de Una vieja historia. La hipnótica novela de Johnatan Littel en la que no me voy a detener por razones de espacio, y solo les remito a otra reseña que escribí aquí mismo hace años.
Por último, este libro que se titula Nadar. Nadar en una piscina que a ratos parece una ciénaga o un pantano, una superficie líquida que refleja el sol, en que la luz centellea y te ciega. Una mujer nada 39 largos, uno por cada año que tiene, y mientras lo hace, recuerda su vida. Sus decisiones, sus indecisiones. El relato se estanca, se ahoga, sale a flote. Nos sumergimos en un lenguaje cargado de metáforas, de incisos, un vaivén que nos enreda y atrapa para arrastrarnos al fondo. Esta mujer quiere tomar una decisión sobre su matrimonio, ¿lo conseguirá? El flujo de sus pensamientos, como el fluido de la piscina, va y viene, como el agua que empuja su cuerpo al nadar, y ella misma, de un borde a otro del recinto donde permanece atrapada.
¿Qué podría decir el lector sin siquiera haber leído el libro, valiéndose solo de esta metáfora? ¿Acaso diría que la protagonista no tendrá éxito en su intento y que su reto es tan solo una forma de evasión para no afrontar la realidad que la atormenta?