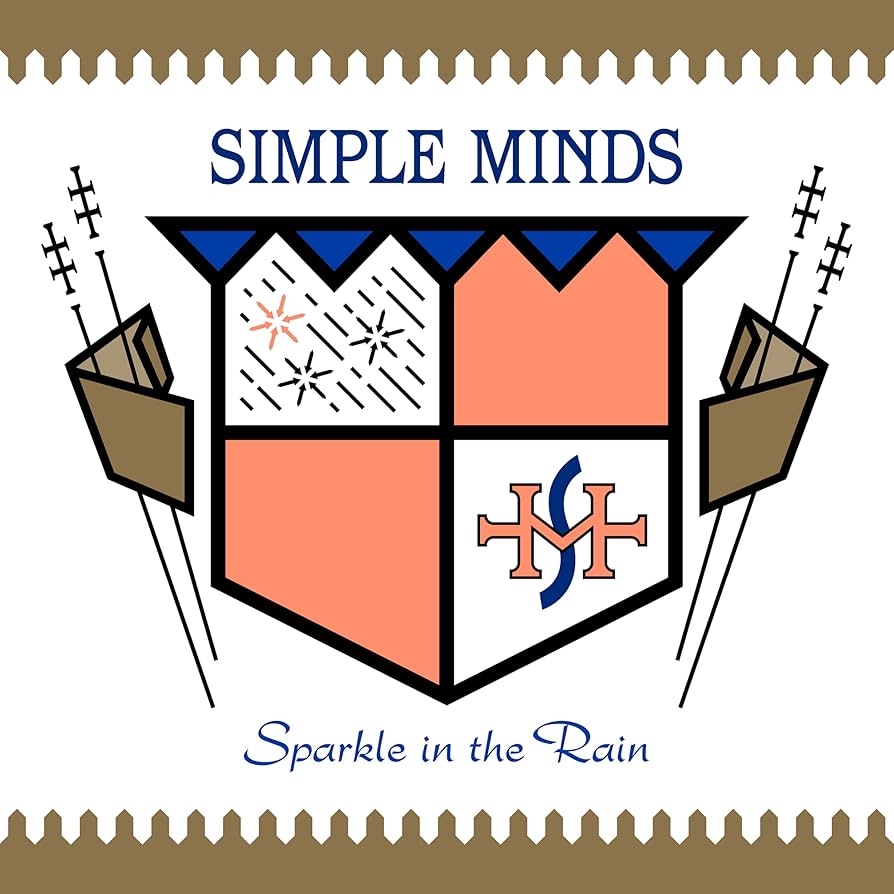Sara Gallardo: «Eisejuaz»
por Mercedes Martín
(Editorial Malas Tierras, 2019. 208 págs)
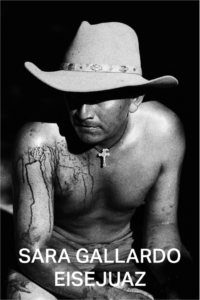 Sara Gallardo escribió una novela extraña, Eisejuaz, que se publicó en 1971. Trata de un hombre indígena que se llama a sí mismo por su nombre “Eisejuaz” y también por su apodo “Este También”, lo que expresa de algún modo (para nosotros) una conciencia primitiva. Escuchamos la voz de su conciencia y a través de ella vamos componiendo una historia, una tragedia rudimentaria, sin adornos, una vida común. El hombre habla con Dios frecuentemente. Habla con Dios o con sus mensajeros, representados en el paisaje o en las acciones de los demás, o en las suyas propias, en forma de “señales”. Y los otros lo llaman con diferentes nombres: “Lisandro”, “Vargas”, que son sus nombres occidentales, y en definitiva cada cual puede llamarlo a su gusto porque es un nadie, podría decirse. El lector accede así, a través de esta conciencia apenas consciente, a toda una serie de vicisitudes, dificultades, opresiones, injusticias, hambres e ilusiones que componen la vida de alguien nacido en un pueblo miserable, medio indígena medio occidental, fregaplatos en un hotel de mala muerte en medio de la selva. Además, accede a una nueva lengua que imita la dicción de los pueblos originarios de la selva chaco-salteña a orillas del Bermejo, “allí conoció [la autora] al cacique wichí Lisandro Vega, con quien pasó horas conversando y que le sirvió de modelo para Eisejuaz”.
Sara Gallardo escribió una novela extraña, Eisejuaz, que se publicó en 1971. Trata de un hombre indígena que se llama a sí mismo por su nombre “Eisejuaz” y también por su apodo “Este También”, lo que expresa de algún modo (para nosotros) una conciencia primitiva. Escuchamos la voz de su conciencia y a través de ella vamos componiendo una historia, una tragedia rudimentaria, sin adornos, una vida común. El hombre habla con Dios frecuentemente. Habla con Dios o con sus mensajeros, representados en el paisaje o en las acciones de los demás, o en las suyas propias, en forma de “señales”. Y los otros lo llaman con diferentes nombres: “Lisandro”, “Vargas”, que son sus nombres occidentales, y en definitiva cada cual puede llamarlo a su gusto porque es un nadie, podría decirse. El lector accede así, a través de esta conciencia apenas consciente, a toda una serie de vicisitudes, dificultades, opresiones, injusticias, hambres e ilusiones que componen la vida de alguien nacido en un pueblo miserable, medio indígena medio occidental, fregaplatos en un hotel de mala muerte en medio de la selva. Además, accede a una nueva lengua que imita la dicción de los pueblos originarios de la selva chaco-salteña a orillas del Bermejo, “allí conoció [la autora] al cacique wichí Lisandro Vega, con quien pasó horas conversando y que le sirvió de modelo para Eisejuaz”.
¿Y quién es la autora? Sara Gallardo, argentina, fue una periodista de sociedad, una nota biográfica nos dice que se ganaba la vida como cronista social y de moda (aunque esta sección no la firmaba). Pero por vocación escribió algunas joyas literarias difíciles de entender en toda su complejidad y método, porque, como ella misma dijo una vez: “escribir es un oficio heroico y absurdo”. Escribió entre otras novelas Enero, también editado recientemente por esta editorial, y Los galgos, los galgos.
Este es el argumento. Eisejuaz trabaja de lo que salga. Va y viene de su cabaña al pueblo. La gente lo conoce, pero está solo. Está profundamente solo porque su esposa murió, pero sobre todo porque no pertenece del todo a la cultura donde vive. La gente le da consejos, la gente le ordena que haga esto y aquello, lo tratan como a un niño (porque es “un indio”) y algunos se burlan (porque es un inadaptado). Es un hombre que habla consigo mismo y con Dios, aunque no lo hace en voz alta (me sorprende que algunos críticos lo describan como un psicópata o un alucinado por eso). Es un hombre grande y fuerte, como un coloso de Rodas, como un Hércules, en una sociedad que no tiene un lugar para él ni tiene una narrativa que le explique el sentido de su vida. Entonces Eisejuaz un día se ve llamado por el Señor, que le dice que necesita sus manos, que se prepare, y otro día encuentra a un moribundo y ve ahí una señal, lo lleva a su cabaña y lo cuida y lo alimenta. Pero el moribundo es un mal hombre, un hombre lleno de malos sentimientos. Nosotros podríamos ver en Eisejuaz una versión americana de Job. Un hombre decidido a servir al Señor a costa de un sufrimiento enorme y que ruega y protesta por que el sufrimiento se alivie en algún momento.
Y mientras “el indio” nos cuenta sus días, nos va descubriendo también su imaginario cultural (que no fantasía ni psicosis), su manera de contarse el mundo, de dar sentido a lo que pasa, con una gramática mínima que logra expresar, tal y como hace la poesía, la indecible brutalidad que rodea la miseria.
Leí esta historia pensando en que, de algún modo, recuerda a la de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. La llegada de Hernán Cortés y sus hombres, que fueron tomados por dioses y tratados como tales, según cuenta la Historia. Pero esos hombres no eran más que soldados sin escrúpulos. Pues así es el dios pequeñito que se le aparece a Eisejuaz en forma de moribundo y que él se siente llamado a cuidar. Un personaje odioso que pone a prueba sus nervios y hace peligrar su fe y todo su mundo.