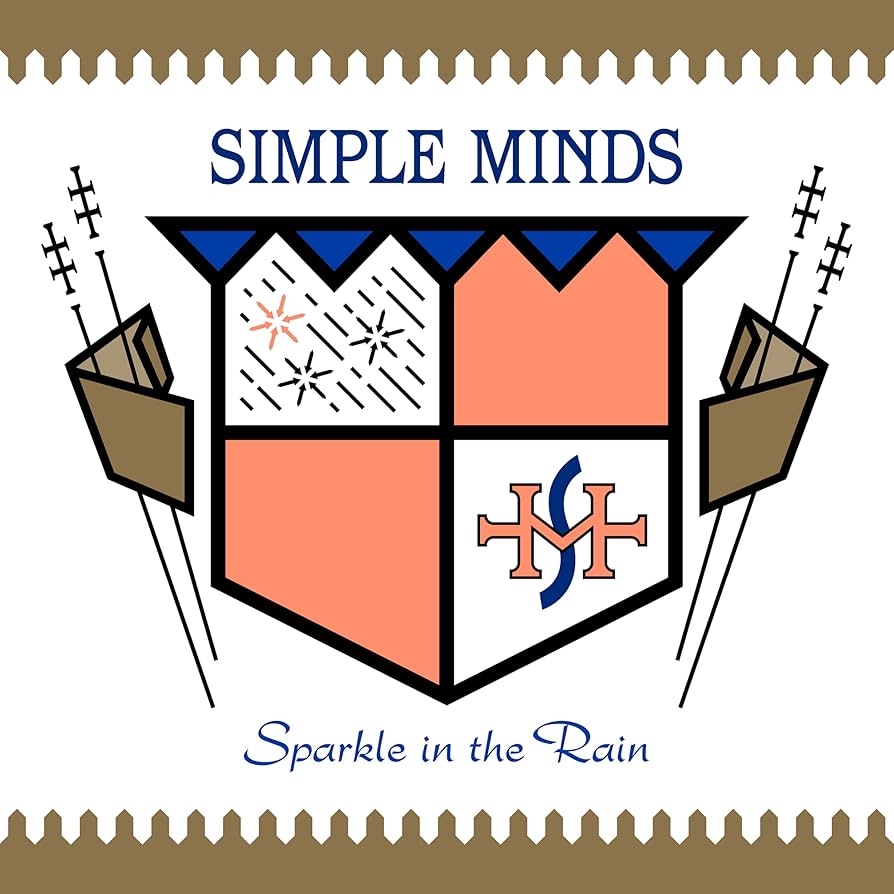Juan Carlos Mestre: «El museo de la clase obrera»
por Mª Angeles Maeso
(Ed. Calambur. Madrid 2018. 107 págs.)
Si nos preguntamos dónde está la conciencia de la clase obrera, Juan Carlos Mestre nos responde: En el museo. Pasemos, Picabia nos da un abrazo de bienvenida y nos susurra una consigna en tono de advertencia: “la tristeza ilegal”, que conviene tener en cuenta porque, ante las vitrinas, comprobaremos que a ella, a la tristeza, el poeta no la ha dejado entrar. Lo que nos va a mostrar es trágico, pero nos encontraremos con el guiño cómplice de la ironía y el salto juglaresco, con la expresión gozosa de la palabra al lado de lo serio y lo terrible. Eso sí, sin darnos un respiro, vamos por poemas en prosa sin la solemnidad de las mayúsculas, sin señales de tráfico que dirijan el fraseo; textos como objetos afilados encerrados en vitrinas, donde la historia bulle precintada; lenguaje como magma de conciencia que nos busca e interpela ante la gravedad de lo ausente, lo que tenía que estar y no está. Ahí, ante la clase obrera enlatada en vitrinas de museo, nos deja el poeta. Abrimos bien los ojos, miramos por su pupila sub-real (tal como fue denominado por aquí el surrealismo en sus inicios) recogemos imágenes enterradas como las patatas, ya sean de Joan Miró, de Chagall, las del ángelus de Millet, las que llegan a la mesa con la palabra madre, las que van a la sinagoga o las que no encuentran cartera con qué pagar. Nos detenemos ante el panfleto antisemita de Wagner y, de nuevo, las patatas fiadas nos saludan desde el almacén, tal vez esperando confirmar que las vemos, que aún no hemos muerto. No, aún no. La tercera vitrina nos arranca una sonrisa: “Si esperabas”, repite la voz que nos sale al paso por los pasillos de la conciencia, “si esperabas vivir a mi costa primavera ahijada del paraíso la verdad abandona esta página” Pero no lo hacemos. Somos todo oídos y ante la pregunta que nos lanzan los astros: “¿De aquí hacia dónde vamos?” ya nos parece claro que lo urgente es ir hacia el rescate del sueño y del deseo: “Deseo volver a nacer en otra tierra crecer en otra tierra morir en otra tierra”, visitar a Rimbaud y regresar con el susurro de una paradoja: “callar es bueno pero una palabra suya bastó para enfermarme”. No es poco para un poeta que asevera: “la destrucción del mundo comienza por la destrucción de los significantes”. Mestre los salva de raíz y nos espera en la aldea del apoyo mutuo, en la vitrina donde los desheredados salen de la mudez y pronuncian nombres vivos: emancipación, acción directa, escuelas racionalistas, solidaridad, condición de la mujer, explotación de menores. Muy cerca de la vitrina de los ángeles lobotomizados, nos saluda el yo diminuto, eventual y sin centro de gravedad, el yo del poeta que denuncia la carestía del amor. Todo, “a escasos metros del apocalipsis”, como nos dijera Enrique Falcón. Todo demasiado grande. A cualquiera le parece inabarcable, no a quien puede pronunciar con Gamoneda que la belleza no es lugar para cobardes. Mestre se atreve con las enormes palabras y nos lleva ante la vitrina de la verdad. Ahí, bajo el cetro del Agamenon de turno, nos miran los acusados: Osip Mandelstam, año 33, que es también: “Octubre en el apeadero de Arimatea los ojos arrancados siguen mirando y los nibelungos entran en la acrópolis cuando por entonces aún es cuándo y los deschavetados siembran en las figuraciones la cicuta que le han de ofrecer a Sócrates”. Es la vitrina del tiempo que gira como el cero, con la verdad enterrada. Juan de Mairena ya nos enseñó a cuestionarla, según fuera pronunciada por el rey o su porquero; Mestre, que con frecuencia repite: “las palabras han sido hechas para construir la casa de la verdad y no para destruirla», nos la muestra en la vitrina en la que los amos de ahora mismo decretan silenciarla: “Viviréis sin sentir nada bajo los pies vuestras palabras no se escucharán a diez pasos la verdad es la verdad aunque tenga cien votos.”
Abrimos bien los ojos, miramos por su pupila sub-real (tal como fue denominado por aquí el surrealismo en sus inicios) recogemos imágenes enterradas como las patatas, ya sean de Joan Miró, de Chagall, las del ángelus de Millet, las que llegan a la mesa con la palabra madre, las que van a la sinagoga o las que no encuentran cartera con qué pagar. Nos detenemos ante el panfleto antisemita de Wagner y, de nuevo, las patatas fiadas nos saludan desde el almacén, tal vez esperando confirmar que las vemos, que aún no hemos muerto. No, aún no. La tercera vitrina nos arranca una sonrisa: “Si esperabas”, repite la voz que nos sale al paso por los pasillos de la conciencia, “si esperabas vivir a mi costa primavera ahijada del paraíso la verdad abandona esta página” Pero no lo hacemos. Somos todo oídos y ante la pregunta que nos lanzan los astros: “¿De aquí hacia dónde vamos?” ya nos parece claro que lo urgente es ir hacia el rescate del sueño y del deseo: “Deseo volver a nacer en otra tierra crecer en otra tierra morir en otra tierra”, visitar a Rimbaud y regresar con el susurro de una paradoja: “callar es bueno pero una palabra suya bastó para enfermarme”. No es poco para un poeta que asevera: “la destrucción del mundo comienza por la destrucción de los significantes”. Mestre los salva de raíz y nos espera en la aldea del apoyo mutuo, en la vitrina donde los desheredados salen de la mudez y pronuncian nombres vivos: emancipación, acción directa, escuelas racionalistas, solidaridad, condición de la mujer, explotación de menores. Muy cerca de la vitrina de los ángeles lobotomizados, nos saluda el yo diminuto, eventual y sin centro de gravedad, el yo del poeta que denuncia la carestía del amor. Todo, “a escasos metros del apocalipsis”, como nos dijera Enrique Falcón. Todo demasiado grande. A cualquiera le parece inabarcable, no a quien puede pronunciar con Gamoneda que la belleza no es lugar para cobardes. Mestre se atreve con las enormes palabras y nos lleva ante la vitrina de la verdad. Ahí, bajo el cetro del Agamenon de turno, nos miran los acusados: Osip Mandelstam, año 33, que es también: “Octubre en el apeadero de Arimatea los ojos arrancados siguen mirando y los nibelungos entran en la acrópolis cuando por entonces aún es cuándo y los deschavetados siembran en las figuraciones la cicuta que le han de ofrecer a Sócrates”. Es la vitrina del tiempo que gira como el cero, con la verdad enterrada. Juan de Mairena ya nos enseñó a cuestionarla, según fuera pronunciada por el rey o su porquero; Mestre, que con frecuencia repite: “las palabras han sido hechas para construir la casa de la verdad y no para destruirla», nos la muestra en la vitrina en la que los amos de ahora mismo decretan silenciarla: “Viviréis sin sentir nada bajo los pies vuestras palabras no se escucharán a diez pasos la verdad es la verdad aunque tenga cien votos.”
Quien haya iniciado ese deambular por los pecios de la historia ya no se detendrá, más bien volverá a sacar su entrada y, lentamente, se entregará a sorber las diversas dimensiones de sentido que se le abren, mediante tantas relaciones intertextuales. Oímos aullar a Mussolini su “dos ojos por un ojo y dos dientes por un diente” contra la Biblia; sin salir de la vitrina de Ginsberg, le oímos a Mestre: “he visto a los mayores zoquetes de mi generación atrincherados tras la escribanías con los bolsillos llenos de tocino”. En tiempos como los nuestros, en los que la palabra talento es intercambiable por negociante, no será inteligencia lo que implore ante J. R. Jiménez, sino: “vergüenza dame el nombre aproximado de las cosas”. Vergüenza, sí. Y: “que alguien diga te recuerdo noviembre niebla de araña sobre la república de weimar”.
Tras la última vitrina salimos del museo bendiciendo la compañía Gaspar Hauser, el mismo que nos hacía guiños saltando por cada vitrina; el que nos hizo reír cuando le oímos gritar: “Foucault dijo dos puntos la raíz espiritual de nuestro ser es el lenguaje y se quedó tan pancho”; el mismo que nos persigue y nos coge por los pies con su raíz salvaje, para que todo recomience. Gaspar Hauser, sí, el telúrico regalo con el que salimos del museo de este inmenso poeta.