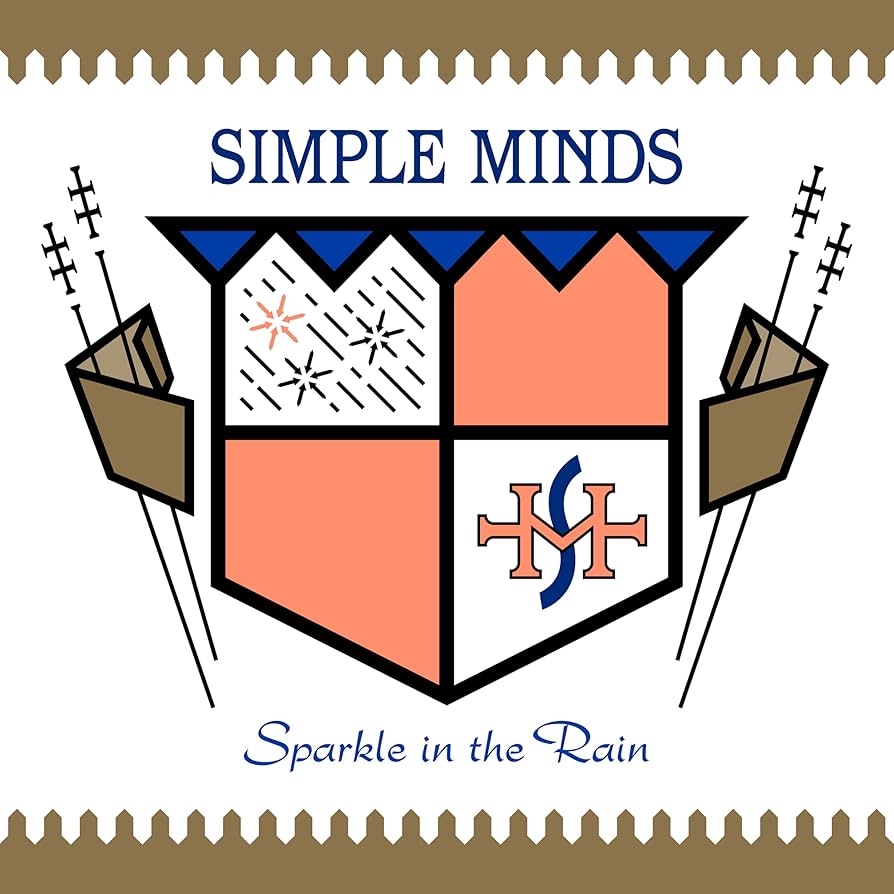José Carlos Somoza: «Clara y la penumbra»
por Alberto García-Teresa
Planeta, Barcelona, 2001. 544 páginas
 En Clara y la penumbra, José Carlos Somoza lleva al extremo la mercantilización del ser humano, su instrumentalización y la deshumanización de los trabajadores provocada por una economía capitalista, de consumo y especulación. Para ello, emplea el recurso de la ciencia ficción, para realizar, proyectando las relaciones económicas y las tendencias sociológicas contemporáneas, una prospección en nuestro mundo. En la novela, ubicada en 2006, tan sólo a cinco años en el futuro de su edición, algunas personas trabajan literalmente como lienzos: ponen sus cuerpos desnudos en alquiler para que artistas los cubran por completo con pinturas. Deben, además, exponerse durante seis, ocho, once horas diarias en galerías, en actitud completamente estática. Incluso se les compra temporalmente para uso particular, como anteriormente sucedía con cuadros y esculturas. Suele tratarse de adolescentes, niños y tal vez jóvenes, pero, en cualquier caso, esta tarea conlleva una gran exigencia física, además de psicológica: las sustancias que cubren su piel provocan alteraciones hormonales y problemas dermatológicos, deben ingerir sustancias para modificar sus necesidades fisiológicas y conllevan hábitos insalubres, que reconocen que son imprescindibles para su trabajo. Asimismo, llevan tatuadas las firmas de sus artistas y portan numerosas etiquetas de manera permanente. Ellos, de todas maneras, no lo viven de manera denigrante. Es más; el hecho de poder ser lienzo prestigia a una persona. Son apreciados como objetos de lujo. Y es que ese prestigio, esa dificultad extrema de soportar este trabajo, admirada y reconocida socialmente, hace que las personas que ejercen de lienzos se sientan realizadas con su empleo, que lleguen incluso a sentirse frustradas si las sustituyen, tal es el grado de asimilación de ese paradigma ideológico. La asimilación de todos estos hechos resulta asombrosa, y sólo se comprende por el intercambio comercial y la naturalización de ese sistema de valores basado en la dominación. La anulación de la persona debido a la explotación laboral es completa.
En Clara y la penumbra, José Carlos Somoza lleva al extremo la mercantilización del ser humano, su instrumentalización y la deshumanización de los trabajadores provocada por una economía capitalista, de consumo y especulación. Para ello, emplea el recurso de la ciencia ficción, para realizar, proyectando las relaciones económicas y las tendencias sociológicas contemporáneas, una prospección en nuestro mundo. En la novela, ubicada en 2006, tan sólo a cinco años en el futuro de su edición, algunas personas trabajan literalmente como lienzos: ponen sus cuerpos desnudos en alquiler para que artistas los cubran por completo con pinturas. Deben, además, exponerse durante seis, ocho, once horas diarias en galerías, en actitud completamente estática. Incluso se les compra temporalmente para uso particular, como anteriormente sucedía con cuadros y esculturas. Suele tratarse de adolescentes, niños y tal vez jóvenes, pero, en cualquier caso, esta tarea conlleva una gran exigencia física, además de psicológica: las sustancias que cubren su piel provocan alteraciones hormonales y problemas dermatológicos, deben ingerir sustancias para modificar sus necesidades fisiológicas y conllevan hábitos insalubres, que reconocen que son imprescindibles para su trabajo. Asimismo, llevan tatuadas las firmas de sus artistas y portan numerosas etiquetas de manera permanente. Ellos, de todas maneras, no lo viven de manera denigrante. Es más; el hecho de poder ser lienzo prestigia a una persona. Son apreciados como objetos de lujo. Y es que ese prestigio, esa dificultad extrema de soportar este trabajo, admirada y reconocida socialmente, hace que las personas que ejercen de lienzos se sientan realizadas con su empleo, que lleguen incluso a sentirse frustradas si las sustituyen, tal es el grado de asimilación de ese paradigma ideológico. La asimilación de todos estos hechos resulta asombrosa, y sólo se comprende por el intercambio comercial y la naturalización de ese sistema de valores basado en la dominación. La anulación de la persona debido a la explotación laboral es completa.
El narrador, además, en ocasiones, reproduce la percepción socialmente asentada en el mundo ficcional que construye y apela a estos individuos no como personas, sino como obras o cuadros, e insiste continuamente en que se les trate de esa manera. De hecho, para los galeristas y marchantes de arte, «son pinturas que a veces se mueven y parecen personas» (el subrayado es mío). Esa frialdad de los mercaderes de arte y la falta de empatía, a todos los niveles (como seres humanos, como trabajadores) es estremecedora. Por ejemplo, veamos una conversación que mantienen dos de ellos, exactamente al mismo tiempo que pasan consulta psicológica por videoconferencia a las personas-lienzo para atender sus quejas y sus problemas:
«––Son ricos y jóvenes –decía Benoit con desprecio mientras miraba las pantallas–. ¿Qué más quieren, Lothar? Me cuesta trabajo comprenderlos. Tienen ropa, joyas, adornos y juguetes humanos, coches, drogas, amantes… Mencionan el lugar del mundo donde desean vivir, y allí les compramos un palacio. ¿Qué más quieren?
»––Quizá otra clase de vida. También ellos son humanos.
[…]
»––Por favor, Lothar, no me digas esas cosas mientras bebo mi sucedáneo de té. Mi úlcera está peor últimamente. Lo que Van Tysch les ha otorgado es superior a ellos mismos y a sus miserables vidas. Les ha otorgado la eternidad. ¿Es que no se dan cuenta? Son obras increíblemente hermosas, las más hermosas que ningún pintor haya creado jamás, pero no les basta: se quejan de dolor de espalda, picores en el culo y depresión. Por favor, Lothar, por favor».
Pero los propios individuos que trabajan como lienzos asumen esa negación. Dice uno de ellos: «Los modelos no somos personas cuando hacemos una obra de arte: somos cuadros»; «no eres humana cuando eres cuadro». La deshumanización resulta completa, entonces.
Sin embargo, esto es asumido por los propios individuos que trabajan como lienzos. Así, la protagonista, Clara, una de ellos, reconoce con consternación: «La ansiedad la estaba humanizado, arrebatándole su condición de objeto y transformándola en persona» (prestemos atención a que ya asimila que es un objeto y que se trata de una naturaleza propia, que ha logrado alcanzar y que teme perder, y observa la humanización como un grado inferior). Lo asumen tanto que reinterpretan la realidad por completo dentro de ese paradigma (cualquier acto, entonces, para ellas es una pincelada, un trazo, un boceto).
Pero en ese escenario se va más allá: aparecen personas-utensilios (que no pueden hablar y que hacen un servicio de pura esclavitud) y obras en movimiento (art-shock) en las cuales se obliga a las personas que intervienen a una denigración extrema, hasta el punto de que se decoran sus órganos o se colorean sangre y venas para conseguir efectos estéticos al amputarlas y despedazarlas (eso sí, por el momento aún son ilegales). ¿Dónde queda la dignidad?
 A esto se une el fetichismo por la novedad (esa búsqueda del más difícil todavía, que ahonda en esa humillación), por lo efímero y se suma la brutalidad desencadenada debido a la frustración de impulsos, a la insatisfacción inherente a la sociedad de consumo. Somoza muestra con sutileza todos estos aspectos (aunque lo haga explícito en ocasiones), ofreciéndonos también la degradación psicológica de estas tareas. A su vez, la compra compulsiva con afán de ostentación, coherentemente con esa filosofía de apariencia e hipermercantilización que domina esa sociedad, se revela como el único desahogo posible de todas esas tensiones, y también la justificación para poder continuar soportando esas exigencias.
A esto se une el fetichismo por la novedad (esa búsqueda del más difícil todavía, que ahonda en esa humillación), por lo efímero y se suma la brutalidad desencadenada debido a la frustración de impulsos, a la insatisfacción inherente a la sociedad de consumo. Somoza muestra con sutileza todos estos aspectos (aunque lo haga explícito en ocasiones), ofreciéndonos también la degradación psicológica de estas tareas. A su vez, la compra compulsiva con afán de ostentación, coherentemente con esa filosofía de apariencia e hipermercantilización que domina esa sociedad, se revela como el único desahogo posible de todas esas tensiones, y también la justificación para poder continuar soportando esas exigencias.
Otro detalle muy revelador e inquietante, apenas mencionado de soslayo en una ocasión, reside en que uno de los inauguradores de esta corriente fue prisionero de Mauthausen y se cree que su novedosa propuesta artística se ha visto influida por sus experiencias en ese campo de exterminio. Se ilumina, por tanto, la naturaleza de esa práctica: la destrucción de la persona del Holocausto. Entonces, el dilema que deja en el aire Somoza, de manera soterrada, es concebir una sociedad que no sólo asume y que normaliza esa práctica, sino que la prestigia y que, en definitiva, lo que hace es potenciar las tendencias capitalistas.
Por otra parte, el escritor con habilidad inserta citas de esos pintores al abrir los capítulos. De esta forma aumenta la sensación de credibilidad y desdibuja la separación entre ficción y realidad; para insinuar que lo que se está narrando es (o será) cierto.
Con todo ello, en primer plano, la novela presenta una durísima crítica al mundo del arte, a su mercantilización, a su supeditación por completo a criterios económicos, al concepto clasista que revela (el alto coste de manutención y de mantenimiento de las personas que trabajan como cuadros obliga a que sólo pueda ser asumido por millonarios), o su excusa de la reinterpretación del paradigma estética para poner en marcha mecanismos de dominación extrema. Pero, más allá de ella, Somoza pone en cuestión todo el entramado de relaciones comerciales y laborales que nuestro sistema económico desarrolla. Y la ideología y la moral que lo rodea. No en vano, la novela pone el pie de su proyección en las tendencias actuales de la publicidad de asumir a una persona como imagen corporativa, o incluso el aceptar uno mismo que constituye una marca en sí, siempre alentadas por esa devoción por la imagen y la mercantilización.
Juan Carlos Somoza ofrece una novela sólida, bien armada. Clara es un personaje bien construido. El autor sabe manejar sus traumas y la riqueza de sus contradicciones con habilidad. A su vez, la trama sigue a estas personas-lienzos y se mueve con un relato negro (habitual en toda la narrativa anterior de Somoza). Sin embargo, desplaza la intriga del asesinato un nuevo y extraño trabajo que va a aceptar Clara en el cual la vejación moral a la cual es sometida sólo puede soportada si no la disociamos a un completo proceso de anulación a través de la quimera del prestigio social y de la autorrealización mediante el trabajo.
Por otro lado, el escritor incide en lo cromático, en todos los matices de los escenarios que presenta. Describe el entorno a través de los colores, matizando hechos y elementos cotidianos sin relevancia, pero que son presentados de esta forma con originalidad. Busca, así, crear una atmósfera que concuerde con la psicología de los personajes, obsesionados con los colores.
De esta manera, Somoza construye una novela tejida con solvencia que arroja una inquietante luz sobre las políticas laborales y la disolución de la ética por la mercantilización que ya encontramos en nuestros días. Más allá de la tensión de lo perverso, continua en la obra, el escritor presenta una denuncia original y bien desarrollada de la proyección del presente. Por todo ello, podemos considerar Clara y la penumbra como la mejor novela de José Carlos Somoza, perteneciente a una segunda etapa de su trayectoria (tras el interesante arranque en lo policiaco de su tramo inicial y antes de su tibio juego con las estructuras y modulaciones del bestseller de los últimos títulos).